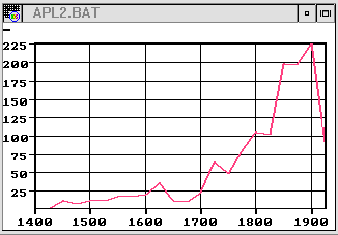
Manuel Alfonseca
Conferencia de fin de curso en la Universidad Autónoma de Madrid
Aunque los mitos no tienen necesariamente que ser falsos, a menudo se les asigna esa connotación. Aquí se utiliza el término en su sentido clásico: como sinónimo de "leyenda", "fábula", "ficción", no en el más reciente, que lo deja reducido a un sinónimo innecesario de "famoso".
La Ciencia, con mayúscula, siempre se ha dirigido (al menos en teoría) al descubrimiento de la verdad. Puede parecer, pues, sorprendente que se afirme que existen mitos en la Ciencia, pero el hombre tiene una capacidad inagotable para crearlos y aferrarse a ellos. Aunque, si vamos a ser estrictos, las ideas a las que hace referencia este artículo no son propiamente mitos científicos, sino que han surgido en otras disciplinas situadas en su periferia, como la Historia o la Filosofía de la Ciencia.
El mito del Progreso Indefinido afirma que, una vez que hemos entrado en la era de la Ciencia, el desarrollo científico no puede volver atrás. Los inventos y los descubrimientos se irán sucediendo a un ritmo siempre acelerado, por lo que la curva del desarrollo científico se aproximaría a una exponencial.
Antes de abordar esta teoría y tratar de refutarla, vamos a dedicar unos momentos de atención a otros mitos relacionados que sobreviven con insistencia a pesar de su evidente y flagrante falsedad.
Consideraremos las siguientes afirmaciones:
En realidad, la mayor parte de las personas informadas saben perfectamente que este lugar común es falso, pero está muy extendido entre lo que podríamos llamar el hombre de la calle. Enfrentándose a esta idea preconcebida, Isaac Asimov escribió: Lo que demostró Colón es que no importa cuán equivocado estés, mientras tengas suerte.
Como todas las personas educadas de la Edad Media y de la Antigüedad, Colón sabía que la Tierra era redonda. Pero, al revés que los geógrafos portugueses, que estimaban su circunferencia en unos 40000 km, él creía que sólo medía unos 25000 (naturalmente, no medían en km). Por eso pensó que, si las Indias se encuentran a unos 20000 km de Europa Occidental por el camino del este, por el del oeste debían estar mucho más cerca, a unos 5000 km. Los portugueses rechazaron su oferta porque un viaje de 20000 km por mar abierto (con las cifras que ellos manejaban) estaba fuera del alcance de la náutica de la época. A pesar de todo, Colón lo intentó con ayuda de España, y tuvo la suerte de encontrar un continente desconocido a unos 5000 km de su punto de partida. Él siempre creyó haber demostrado sus teorías, pero los que tenían razón eran los portugueses.
La redondez de la Tierra era ya conocida por los griegos, varios siglos antes de Cristo. Aristóteles (384-322 a.C.) resumió los argumentos principales que la demostraban:
Eratóstenes de Cirene (276-194 a.C.) fue aún más lejos. Basándose en la distinta inclinación de los rayos del sol durante el solsticio de verano en dos localidades de Egipto (Siena y Alejandría) dedujo la longitud de la circunferencia de la Tierra, estimándola en unos 25000 estadios (de 39000 a 45000 km). El valor real es próximo a los 40000 km. El cálculo de Eratóstenes fue la causa de que los geógrafos portugueses rechazaran los planes de Colón.
Sólo la gente ignorante creía, durante la Edad Media, la leyenda de que la Tierra es plana y los barcos que llegaran a su extremo se caerían. En la Divina Comedia, Dante da por supuesta la redondez de la Tierra. Coloca al Purgatorio en una isla situada en las antípodas de Jerusalén (viene a caer en medio del Pacífico, un poco al sur de la islas Tubuai). El infierno, en cambio, es un cono que penetra hasta el centro de la Tierra, que coincide con su vértice. Al llegar allí, Dante introduce un sorprendente efecto de ciencia-ficción: Para pasar al otro hemisferio, Dante y Virgilio deben descender agarrándose a los pelos de Satanás, que está hundido en el hielo en el mismísimo centro de la Tierra. Pero en el momento de pasar por él, tienen que darse la vuelta, porque la dirección de la gravedad se ha invertido.
Esta leyenda está más extendida que la anterior, y muchas personas educadas la creen. En realidad, es tan falsa como la otra.
Dos siglos antes de Cristo, Arquímedes (287-212 a.C.) escribió un libro, El Arenario, en el que describe su intento de calcular cuestiones tan modernas como el número de partículas del universo y la distancia de las estrellas (en su tiempo se creía que todas las estrellas fijas estaban situadas a la misma distancia de nosotros). Para trabajar con números tan grandes, se vio obligado a idear su propio sistema de numeración, detallado en ese libro. Transformado a las medidas que hoy utilizamos, su resultado es asombrosamente exacto: las estrellas estarían a una distancia aproximada de un año-luz. Hoy sabemos que la más próxima (alfa-centauro C) se encuentra a 4,27 años-luz, lo que indica que Arquímedes, en su primer intento, acertó al menos el orden de magnitud.
Los cálculos de Arquímedes eran conocimiento común de todos los eruditos de la antigüedad. Claudio Ptolomeo (100-170) escribió en su He Mathematik Syntaxis (más conocido por su nombre árabe, Almagesto): La Tierra, en relación con la distancia de las estrellas fijas, no tiene tamaño apreciable y debe considerarse como un punto matemático (Libro I, Capítulo 5). Recuérdese que el Almagesto fue el texto estándar de Astronomía durante toda la Edad Media. El mito, por tanto, cae por tierra.
Este mito ha alcanzado una propagación casi universal, incluso en ambientes científicos e históricos, a pesar de que es tan falso como los anteriores. No existen referencias antiguas o medievales en las que pueda basarse. Por el contrario, el desprecio de la Tierra y de las actividades de sus habitantes, al considerarla en el ámbito más extenso del cosmos, es uno de los lugares comunes de la literatura de aquellas épocas. Citemos algunos ejemplos:
Col viso ritornai per tutte quante
le sette spere, e vidi questo globo
tal, ch'io sorrisi del suo vil sembiante.
Dante presenta en Paradiso una estructura dual del cosmos. En el mundo material, formado por las nueve esferas ptolemaicas, un astro es tanto menos importante cuanto más cerca del centro se encuentra. La Tierra, por consiguiente, ocupa el lugar ínfimo en razón de su posición (nótese que esta interpretación es justamente la opuesta del mito). En el mundo dual del empíreo (la morada de Dios) el centro (Dios) es lo más importante, y las nueve esferas que le rodean (correspondientes a las nueve especies angélicas) son tanto más señaladas cuanto más cercanas al centro.
La Ciencia no puede demostrar ninguna de esas cosas. Todas ellas quedan fuera del método científico (del que hablaremos más adelante). Naturalmente, este mito ha sido difundido por personas opuestas a la Religión, y no es más que una expresión de lo que la lengua inglesa llama wishful thinking, de difícil traducción al español.
En 1917 se realizó una encuesta sobre las creencias religiosas de las personas de los Estados Unidos de América dedicadas al cultivo de la Ciencia. El resultado fue de, aproximadamente, un 50% de creyentes. De aquí se predijo que, a lo largo del siglo XX, las creencias religiosas de los científicos desaparecerían por completo.
En 1997, exactamente ochenta años después, se repitió la encuesta. El resultado fue muy parecido al de la anterior: alrededor de un 50% de científicos estadounidenses son creyentes. En consecuencia, la predicción de 1917 ha fracasado. Sin embargo, los comentaristas de la nueva encuesta aseguran que este resultado hace prever que las creencias religiosas de los científicos desaparecerán durante el siglo XXI, lo que prueba que el hombre puede tropezar dos veces en la misma piedra.
Una división de opiniones al 50% en una cuestión ajena a la ciencia, parece un resultado razonable, incluso predecible.
Este neuromito ha recibido mucha publicidad durante el siglo XX, favorecido por el patrocinio de los cursos Dale Carnegie y el apoyo de figuras tan espectaculares como Albert Einstein. Sostiene que nuestro cerebro está infrautilizado y que es capaz de realizar esfuerzos diez veces superiores a los normales, lo que parece alentar las teorías de los defensores de la existencia de potencialidades humanas ocultas, como la telepatía, la clarividencia o la psicocinética.
En realidad, el mito surgió como consecuencia de un malentendido. Allá por los años treinta, los neurólogos descubrieron que las especies con sistema nervioso más complejo (entre las que destaca el hombre) dedican una menor proporción de la masa cerebral a las funciones sensorio-motoras. Se aplicó el nombre de córtex silencioso a las áreas cerebrales dedicadas a otras actividades, entre las que destacan el lenguaje y el pensamiento abstracto. El título de silencioso hizo pensar equivocadamente a algunos no expertos (como Einstein) que esa parte del cerebro estaba desocupada. Experimentos recientes realizados con tomografía de emisión de positrones han demostrado que en el cerebro humano no existen zonas infrautilizadas.
El concepto de Progreso es relativamente moderno. Durante la Edad Media y el Renacimiento dominó la teoría de que los grandes maestros de la Antigüedad eran insuperables. Cualquier teoría nueva tenía que apoyarse en una demostración de que aquello, aunque mal entendido, había sido dicho antes por Aristóteles, Euclides, o la autoridad de turno. De aquí el poco interés de los pensadores de aquella época por la originalidad y lo que hoy llamamos "derechos de autor", siendo frecuente que las obras filosóficas o literarias fuesen falsamente atribuidas a los maestros de antaño.
Francis Bacon (1561-1626) fue uno de los primeros en lanzar la idea revolucionaria de que los grandes hombres del pasado no sabían necesariamente más que el hombre actual, que abrió camino al concepto del Progreso, apoyado posteriormente por René Descartes (1596-1650) y Bernard de Fontenelle (1657-1757), que fue el primero en afirmar que, desde el punto de vista biológico, los pueblos antiguos y modernos son esencialmente iguales.
Durante el siglo XVIII surgió la teoría del Progreso Indefinido, que invierte la idea medieval de un pasado mejor y sostiene que el futuro es siempre superior al presente. El Abbé St. Pierre (1658-1753), Turgot (1727-1781) y, sobre todo, Condorcet (1743-1794) pueden considerarse los padres de la idea. El último llegó a dividir la Historia en diez etapas sucesivas. La décima, en la que nos encontramos, es la de la ciencia, el racionalismo y la revolución, que abrirá paso a una era de prosperidad, tolerancia e ilustración. (La Utopía siempre está a la vuelta de la esquina).
En el siglo XIX, la teoría del Progreso Indefinido pareció haberse impuesto. Auguste Comte (1798-1857) insiste sobre las etapas sucesivas de Condorcet, que reorganiza en tres: la teológico-militar, la metafísico-jurídica y la científico-industrial. Naturalmente, ninguna de las etapas tiene vuelta atrás. Nuestra llegada a la era científica es definitiva.
El auge del evolucionismo, a partir de mediados del siglo XIX, dio una nueva expresión al principio del Progreso Indefinido, que pasó a definirse en términos biológicos: La evolución biológica es un proceso que conduce indefectiblemente a más y más complejidad. La idea había sido ya entrevista, treinta años antes, por el movimiento romántico. John Keats (1795-1821) había escrito en su poema Hyperion (1820), publicado casi cuatro décadas antes que El origen de las especies de Darwin:
'tis the eternal law
that first in beauty should be first in might.
Las ideas de Comte se fundieron con las de Darwin en la obra de Herbert Spencer (1820-1903) y Karl Marx (1818-1903), que sostienen que la evolución social es automática e inevitable. Como sus antecesores, Marx divide la Historia en varias etapas sucesivas y progresivas (tribalismo, régimen esclavista, feudalismo, capitalismo y socialismo) y prevé como inevitable el paso a la última a través de la dictadura del proletariado y la sociedad sin clases.
En una línea paralela, pero estrictamente biológica, podemos colocar la teoría de la Ortogénesis de Karl Wilhelm von Nägely (1817-1891), para quien la evolución biológica es un proceso con una dirección predeterminada, empujado por alguna acción externa o interna no muy bien definida (como la fuerza vital de Henri Bergson). Esta teoría tuvo mucho ascendiente hasta bien entrado el siglo XX, y aún se nota su influencia en la obra de Pierre Teilhard de Chardin.
En su forma evolucionista, el principio del Progreso Indefinido se plasmó, a principios de este siglo, en una forma mítica de indudable atractivo, que aunque prácticamente desterrada del acervo científico, ha ganado la imaginación popular. En su forma literaria, el mito se plasmó en las obras Back to Metuselah (1922) de George Bernard Shaw (1856-1950) y The outline of History (1920) de H.G.Wells (1866-1946). Presenta la evolución como una lucha permanente por la existencia, en la que las especies aparentemente más débiles sobreviven frente a enemigos monstruosos: ¿Quién podría prever el triunfo de los procordados durante la explosión cámbrica? ¿O el de los peces crosopterigios (de los que surgieron los vertebrados terrestres) frente a los teleósteos? ¿O el de los mamíferos frente a los reptiles gigantes? ¿O el del hombre frente a un entorno hostil? Pero en todos esos casos la inteligencia (el progreso) acaba venciendo a la fuerza bruta. El hombre ocupa al fin su papel en la cumbre: domina el mundo, se abre ante él una etapa indefinida de progreso científico. Sin embargo, en este punto el mito introduce un final verdaderamente grandioso: nada menos que el crepúsculo de los dioses, de la epopeya germánica de los Eddas y los Nibelungos. El aumento insoslayable de la entropía nos lleva hacia un final catastrófico. El cosmos terminará en una conflagración térmica o en una desintegración helada. Nada que podamos hacer logrará detenerlo. El Progreso Indefinido está destinado a la destrucción final.
Pero el mismo siglo XX que vio nacer la formulación épica del mito evolucionista iba a ser testigo de las primeras reacciones en su contra:
¿Existen indicios que nos hagan pensar que la evolución de la Ciencia occidental moderna, que se ha prolongado triunfalmente durante cinco siglos en un ascenso siempre creciente, esté próxima a detenerse o incluso a retroceder? ¿Tienen razón los críticos de la teoría del Progreso Indefinido? Algunos análisis cualitativos y cuantitativos pueden arrojar luz sobre estas cuestiones.
Pero existen en la actualidad otros síntomas preocupantes.
Se está extendiendo cada vez más en el hombre de la calle una desconfianza creciente hacia los científicos y los avances que realizan. A mediados de este siglo era frecuente (especialmente en la literatura de ciencia-ficción) la previsión de que en el futuro la sociedad podría estar gobernada por científicos, como una forma moderna de La República de Platón. Esta idea ha desaparecido casi por completo. La desconfianza en la Ciencia se debe a varias causas, que al actuar conjuntamente han empeorado la situación:
Como consecuencia de esto, se está extendiendo cada vez más un estado de opinión desfavorable a la Ciencia en general, que comienza a pasar al ataque contra las bases fundamentales del conocimiento. Entre los movimientos anticientíficos más extendidos en la actualidad destacan los siguientes:
Muchos de los movimientos anteriores, y otros semejantes, se enfrentan directamente con la razón y el método científico, que se ha empleado con resultados espectaculares desde principios del siglo XVII. Muchas pseudociencias se han apoderado de la imaginación popular, reciben el apoyo masivo de los medios de comunicación y están introduciendo cabezas de puente incluso en las universidades:
Frente a estos ataques, el método científico sólo puede defenderse acudiendo a sus éxitos probados, que se basan en seis principios fundamentales:
Predecir es arriesgado. Generalmente uno se equivoca, y corre el peligro de que alguien se acuerde. Hacia 1960, un periódico publicó una serie de predicciones atribuidas a Arthur C. Clarke, que pueden considerarse una clara aplicación del principio del Progreso Indefinido:
1970 El hombre en la luna
1980 El hombre en los planetas
2000 Colonización de los planetas
2020 Viajes no tripulados a las estrellas
2070 Velocidad próxima a la de la luz
2080 Viajes tripulados a las estrellas
2100 Encuentros con extraterrestres
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1970 Traducción automática
1980 Radio individual
2000 Inteligencia artificial
2020 Robots inteligentes
2080 Máquinas superiores al hombre
2100 Cerebro mundial
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1970 Baterías potentes
1980 Fusión nuclear
2000 Energía sin hilos
2020 Control de la herencia, Bioingeniería
2080 Máquina universal
2100 Manipulación de estrellas
Muchas de estas predicciones no han sucedido, mientras otras más lejanas se han adelantado. Es obvio que las del siglo XXI van a resultar demasiado optimistas.
Pero esto no significa que nos estemos aproximando al "fin de la Ciencia", como suponen algunos libros y artículos recientes, notablemente el de John Horgan del mismo título, que sugieren que la Ciencia está llegando a sus límites teóricos. Según ellos, en lugar de avances importantes, el futuro sólo nos traería soluciones a cuestiones de detalle, o lo que Horgan llama "ciencia irónica" (teorías que no se pueden comprobar).
La idea no es nueva. A finales del siglo XIX se publicaron opiniones parecidas: "La Física ha alcanzado sus límites. Ya se ha descubierto todo lo que podría descubrirse. Ya tenemos teorías estables. Sólo tenemos que resolver o explicar algunos detalles finos, como la radiación del cuerpo negro o el resultado negativo del experimento de Michelson-Morley".
Ya sabemos lo que pasó con esos "detalles": en cinco años (1900-1905), la radiación del cuerpo negro dio lugar a la Física Cuántica y el experimento de Michelson relegó la Mecánica de Newton al nivel de aproximación. La Física comenzó otro siglo de descubrimientos espectaculares.
No creo que la Ciencia haya llegado a sus límites, y dudo que alguna vez se puedan alcanzar. Pero nuestra civilización podría haber creado sus propios límites científicos, que quizá no sean intrínsecos, sino prácticos. No sería la primera vez. El desarrollo científico grecorromano se detuvo cuando los científicos se atascaron en callejones sin salida y dedicaron siglos a intentos infructuosos, como la cuadratura del círculo. Nada impide que nosotros caigamos en trampas parecidas. Probablemente hemos caído ya en alguna de ellas.
Uno de los principios del método científico es la preponderancia del experimento sobre la teoría. Cuando las predicciones de una teoría y los resultados de la experimentación están en desacuerdo, el experimento debe tener la precedencia, y la teoría debería ser sustituida por otra que explique los resultados obtenidos. La percepción humana es el factor clave: el resultado anómalo del experimento de Michelson fue que no se percibieron figuras de interferencia donde la teoría decía que debían aparecer.
Algunos científicos opinan que la Física actual arrastra un fallo fundamental en el tratamiento del tiempo. Desde la época de Newton, las teorías físicas se han aferrado al carácter reversible del tiempo. La única ley física irreversible (el segundo principio de la Termodinámica) aparece como una rareza, una excepción, un incordio del que cuanto menos se hable, mejor. Sin embargo, nuestra percepción del tiempo es esencialmente irreversible. Pero los físicos aducen a menudo que se trata de una ilusión, algo que no se debe tener en cuenta, de lo que no debemos fiarnos.
En Biología humana ha surgido una situación similar. Percibimos claramente la existencia del libre albedrío, pero las teorías deterministas dominantes consideran nuestra percepción como una ilusión más, pues no está de acuerdo con la teoría.
Dado que todas las teorías se basan en percepciones ¿cómo decidiremos cuáles son ilusiones y cuáles no? ¿Las que están de acuerdo con las teorías están bien, las que se oponen no? Pero entonces adoptaríamos la postura anticientífica de dar a las teorías predominio sobre los experimentos. ¿Y si los físicos del siglo XIX hubiesen decidido que la incapacidad de ver figuras de interferencia en el experimento de Michelson era una ilusión?
La ciencia actual puede haberse metido en callejones sin salida. Quizá dentro de dos mil años los científicos de otra civilización se reirán de nosotros por nuestra incapacidad para aceptar la irreversibilidad del tiempo o el libre albedrío, como algunos se burlan de los matemáticos que trataron de cuadrar el círculo. Puede que estemos atascados en sitios que ni siquiera podemos imaginar. .*
No voy a anunciar cuál será el futuro de la Ciencia moderna durante el .*siglo XXI: no sé si descenderá (como descendió bruscamente en la .*civilización grecorromana hacia el siglo II antes de Cristo) o si se .*mantendrá, incluso cuando acabe el impulso científico estadounidense, .*gracias al ascenso de otros países. .*
Lo único a lo que voy a arriesgarme es a predecir cuáles serán los temas .*fundamentales de la investigación, al menos durante las primeras décadas del .*siglo XXI, sin prejuzgar cuál pueda ser el resultado de las investigaciones: .*
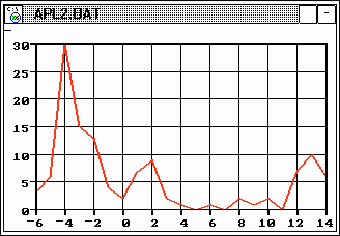
Figura 1: La cuantificación de los científicos de la civilización
grecorromana y del período medieval deja muy claro que el desarrollo de la
ciencia no fue continuo. Hubo un periodo culminante enre los siglos V y III
antes de Cristo, seguido por una clara decadencia y una recuperación hacia el
siglo II. Después la ciencia desaparece en la práctica hasta bien avanzada la
Edad Media, cuando tiene lugar una nueva culminación en el siglo XIII.
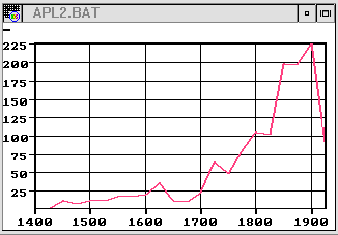
Figura 2: La cuantificación de los científicos de la civilización
occidental moderna presenta un ascenso más continuo, pero que tampoco está
libre de altibajos, como los dos que tuvieron lugar a mediados de los siglos
XVII y XVIII. El descenso aparente del siglo XX podría ser un artefacto debido
a la cercanía.
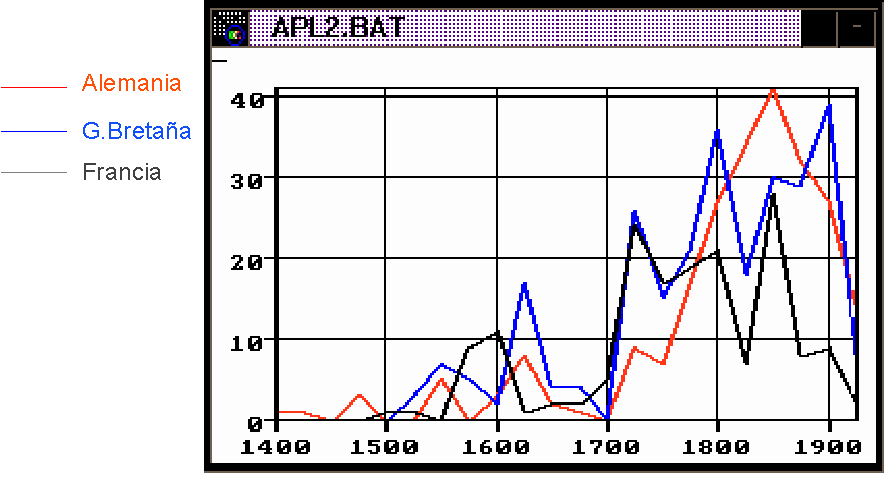
Figura 3: El hecho de que la evolución científica está llena de altibajos
resulta aún más patente cuando se separa la evolución científica de cada país.
Los tres países europeos de mayor desarrollo científico presentan hasta cinco
máximos consecutivos, fuertemente marcados. A veces estos máximos coinciden,
pero no siempre ocurre así.
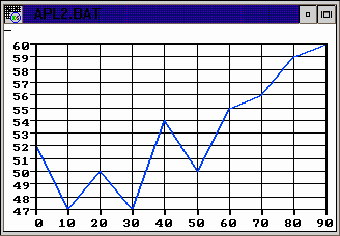
Figura 4: A partir de 1950 se ha producido un envejecimiento progresivo de
los premios Nobel científicos, cuya media de edad en la década de los noventa
ha alcanzado los 60 años. En contraposición, en los años diez y los treinta,
dicha media era únicamente de 47.
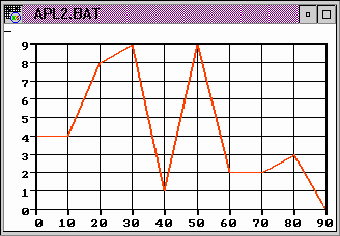
Figura 5: Paralelamente al envejecimiento de los premios Nobel, ha
disminuido progresivamente el número de los galardonados jóvenes (menores de
40 años). De un máximo de nueve en los años treinta y cincuenta, se ha pasado
a cero durante los años noventa.
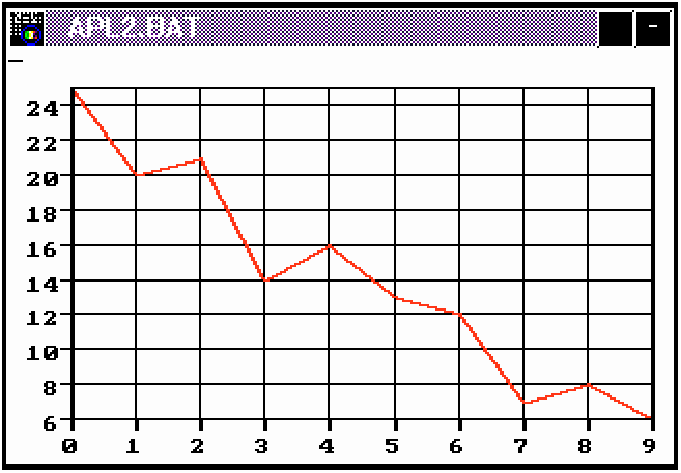
Figura 6: El número de premios Nobel concedidos individualmente ha ido disminuyendo progresivamente a lo largo del siglo XX, lo que parece indicar que los "genios" científicos van siendo sustituidos progresivamente por el trabajo en equipo.